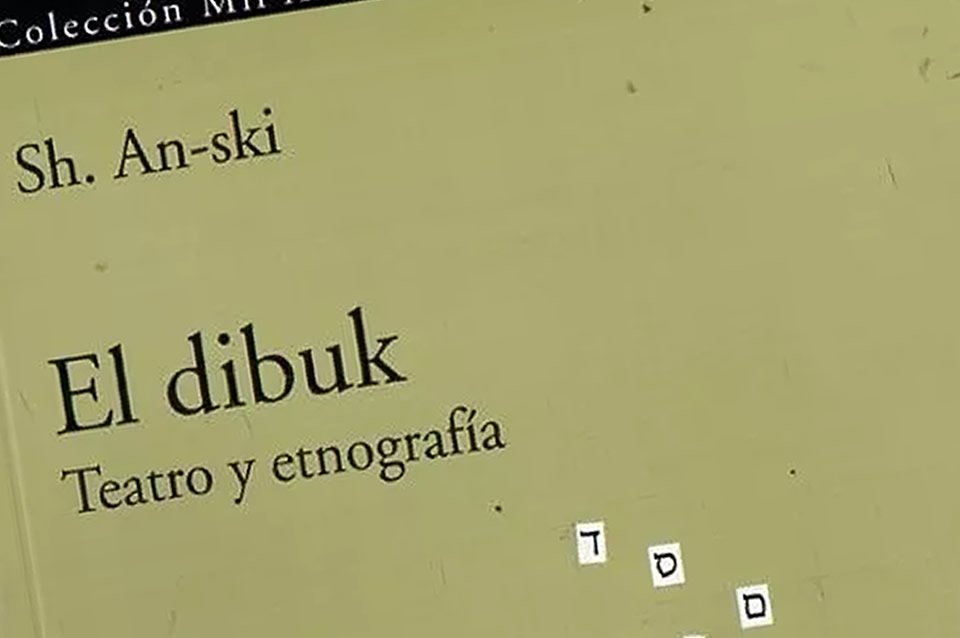Seres escurridizos o evanescentes que buscan dónde alojarse, que requieren alguna carnadura provisoria para salir de las sombras y aparecer en este mundo. Posesión, incorporación, encarnación, resurrección, transmigración, son los modos que tales apariciones adoptan. Lo inmaterial se afana -en el doble sentido- por la materialidad. La frontera que separa ambas dimensiones parece permearse, con el terror que tal pasaje conlleva.
Pero para que esas figuras tengan cabida, es preciso antes establecer tal frontera, separar y distinguir dos mundos: el de los vivos y el de los muertos. El de aquí y el de allá.
En su libro sobre el profeta-legislador de Israel, Freud afirma que el nuevo credo que Moisés impone a sus seguidores destierra las prácticas religiosas egipcias: fundamentalmente. la magia y el culto a los muertos. Freud, nutrido en los textos bíblicos, lee la historia del personaje desde una mentalidad no dualista. En la Torá, sabemos, no hay otro mundo más que este, el de aquí, ni existe separación de cuerpo y alma. (Spinoza será, sin duda, el más lúcido lector de tal configuración no dualista). No hay un reino celestial al cual las almas migren después de la muerte, por lo tanto no existe la posibilidad de “llamar a los muertos”2 o de que estos se aparezcan en el ámbito de los vivos. Los difuntos son objeto de recordación, sujetos de memoria y no protoplasmas errantes en busca de una reentré más o menos terrorífica o benéfica en nuestras existencias.
Pero esa estructura no dualista del pensamiento judío, vigorosamente opuesta a todas las formaciones paganas del entorno, no puede imponerse sin resto ni reinar “pura”. De hecho, sostiene Freud que es justamente por eso, por el intento de Moisés de implantar tal doctrina que él mismo termina desterrado (o asesinado).
En efecto: la creencia en un mundo otro no es un mero artículo pagano, “primitivo” o politeísta. La magia -herramienta necesaria para relacionarse con ese mundo a través de conjuros, exorcismos y otras maniobras- no es un rasgo arcaico propio de la ignorancia, que sería “superado” por la ciencia o el pensamiento racional.
Más bien, tales creencias pueden entenderse como aspectos constitutivos de este ser compuesto que somos, mezcla de sensible e inteligible (Platón), de sensorialidad y razón (Kant), de inmanencia y trascendencia (Levinas). Lo que el psicoanálisis llamará “sujeto dividido”. Tal vez, lo que para los antiguos llevaba el nombre de espíritus, dioses o daimones pueda llamarse ahora inconsciente.
Se trata de algo que nos habita y de lo que poco o nada sabemos, eso que nos hace hablar y que parece no haber sido formulado por uno mismo sino que se experimenta como viniendo de un otro; voces o gestos que nos mueven sin que sea nuestra intención realizar el movimiento.
Posesión, en efecto, lo llamaban los antiguos. La literatura trágica -pero también los diálogos platónicos- están llenos de ejemplos. El héroe de la tragedia experimenta súbitos arrebatos que lo impulsan a cometer actos que no parecen surgidos de su intención ni voluntad. Los personajes de Platón sufren el espanto de quedar a merced de deseos y mandatos de otro. La idea kantiana de heteronomía llevará luz y precisión a tal experiencia: en efecto, no puede fundarse autonomía alguna sin la aceptación de cierta alteridad que me funda y me dona el lenguaje. El adentro y el afuera deberán recomponerse y revisarse: ya no es un dios o un ser extraño, ajeno a mí, lo que me habita, sino esa extranjería que forma parte inescindible de mi mismidad.
Junto con el de la posesión o la encarnación de espíritus diversos (generalmente malignos) campea en la literatura, desde las más arcaicas mitologías, el tema del doble3. Los antropólogos explican que esa duplicidad resulta aterradora, de ahí que el nacimiento de gemelos haya sido experimentado casi siempre como un prodigio a la vez que una señal de peligro. Como parte o variante de este terror arcaico, las innumerables obras literarias que abordan la cuestión del espejo, del reflejo del propio rostro como irreconocible o amenazante… Borges, claro, ha escrito páginas inolvidables al respecto. Lo siniestro es uno de los nombres de tal vivencia.
Este registro variopinto de la presencia de la alteridad en uno plantea el problema de la identidad. ¿Soy yo o es otro? ¿Lo que hago es mi decisión o se me impone desde afuera? En definitiva: ¿qué o quién soy?
“Entre dos mundos”, dice el subtítulo de la pieza de Anski4. ¿A qué se refiere, qué se trae a colación en este desgarro, este tironeo? Saquemos rédito de la polisemia y la indeterminación de la fórmula.
La obra de Anski puede leerse en varios niveles y según claves muy diversas. Es, sin duda, una historia de amor contrariado: Romeo y Julieta, Tristán e Isolda e incontables relatos de todas las épocas ilustran sobre el dolor de la frustración amorosa y la separación de los amantes, separación que parece resolverse, dramáticamente, con y en la muerte. Muerte y amor, dos dimensiones solidarias, experiencias extremas que acercan al humano a lo que lo excede y lo sobrepasa.
También podría leerse el texto según el eje vertical, que divide espacialmente: arriba y abajo, sobrenatural y natural, espíritu y materia, alma y cuerpo, sagrado y profano, elevado y caído, celestial y terrenal…. Y acorde con esas divisiones, tal vez, Bien y Mal. (Nuevamente, Platón es quien ha instalado al respecto un paradigma fértil para toda la literatura occidental: el ascenso del alma hacia la Belleza… Entre nosotros, hasta Marechal se hace eco de ello!) La apoteosis, término omnipresente en la literatura mística y no solo, circula por el mismo carril: literalmente, en griego, volverse dios, abandonar el aquí abajo para elevarse al allí arriba, como los inmortales.
Habría asimismo un eje temporal: entre pasado y presente, antiguo y nuevo, tradición y progreso, herencia y modernidad,… Anski escribe en los albores de un siglo marcado fuertemente por ese dilema, dilema que alcanza su máxima expresión en la Ilustración y su traducción judía, la Haskalá, cuya huella puede rastrearse en el pensamiento de todo lo que viene después.
Tal vez lo más interesante es cómo estos ejes, aparentemente distintos e independientes, en la obra se imbrican y se tejen para producir un efecto de lectura inédito. La originalidad pues no consiste en los “temas” planteados, sino en el entretejido. A su vez, lo original es, valga la paradoja, la incesante resignificación y el desplazamiento del origen5: para Anski, esos mitos primigenios pueden volver a hablarnos si son “traducidos”, tomados y cuestionados… es decir, preservados a la vez que traicionados. (Del mismo modo que su obra lo ha sido: representada, reversionada y traducida numerosas veces, ¡al punto de que hasta su autoría ha sido puesta en cuestión!)
Si el escritor toma figuras caras a las tradiciones y folklores más arraigados, es para “cocinar” esos ingredientes en una mezcla que no solo altera la pureza de tales tradiciones, sino que arroja un producto que, con los mismos elementos, dice algo nuevo. Idéntica estrategia narrativa de la Torá, que lleva a sus páginas mitos de las culturas del entorno y los muele en su molino particular, invirtiendo el valor y el significado de sus componentes.
Jonen, Janán, el joven desairado, muere de dolor – a poco de comenzar la pieza, ya en el Segundo Acto- pero retorna: primero, como alma para habitar el cuerpo de su amada, y finalmente como cuerpo, para fundirse en ella, prestarle su voz y su fuerza. Insólita resolución del viejo motivo de la encarnación: él-ella-ellos, devenidos ahora una entidad plenamente material, en un gesto de amor cumplido y terreno, a la vez que eterno. La obra parece así deconstruir la oposición espacial alto-bajo, espíritu-cuerpo, santo-profano. Deconstrucción rayana en la herejía -como dice Chajes6-. La máxima elevación es la perfecta caída, el más sublime y elevado sentimiento se realiza en la carne… Los relatos interiores de la obra, que cuentan los asistentes a la sinagoga en una noche oscura y pavorosa, parecen confirmar esta lectura: la carroza del magnate es solo una metáfora del carro celestial; la serpiente del místico no es otra que la serpiente primordial… La llama del exorcista -Baal Shem Tov, “el dueño del buen nombre”- es doble y se funde en una, al igual que el nombre dúplice que usa en sus conjuros… Lo alto y lo bajo, lo celestial y lo terrenal parecen reunirse en un borramiento de la frontera que separa ambos mundos. ¿Fin del dualismo?
La estrategia literaria de Anski no hace sino complejizar el problema de otro de los ejes: ¿Qué de la transmisión se juega en ese tablero? ¿Cómo preservar el legado de las generaciones anteriores, de qué modo inscribirse en una historia que nos narra desde hace miles de años evitando que nos aplaste? ¿Es posible ser “moderno” sin renunciar a la herencia? ¿O será que siempre, indefectiblemente, eso de lo que provenimos habla en nosotros, aun cuando -o especialmente cuando- creamos haberlo dejado definitivamente atrás? ¿No es la traición a lo heredado una de las formas más propias de serle fiel, a través de la relectura de sus rastros y la resignificación de su letra?
Anski está a caballo entre dos siglos, pero también entre dos mundos mentales, entre dos concepciones de lo judío, entre dos percepciones con respecto al tiempo y a la historia. Contemporáneo de cierto Nietzsche quien, en su 2a. Consideración intempestiva reformula para siempre el significado de esa palabra, historia, la saca de la fría perspectiva positivista y la ingresa a la nueva sensibilidad que dará luego sus frutos más conspicuos con la deconstrucción, la escuela de los Annales, el estructuralismo, el psicoanálisis… Modos de leer lo acontecido no como mera acumulación de datos “objetivos”, sino introduciendo la subjetividad que realiza las lecturas y legitimando las fallas de toda supuesta objetividad, al poner a la vista el trabajo de reelaboración que toda lectura opera sobre los materiales primarios.
Poco después, y en la estela de la concepción nietzscheana de la historia, Benjamin escribirá -en otra frontera, la que lo separa de la libertad y lo separará definitivamente de la vida- sus célebres Tesis sobre la filosofía de la historia. En ellas no solo refuta la categoría de progreso, engañosa y perversa, sino que establece de forma inequívoca que el tiempo no consiste en una dimensión homogénea y vacía, una mera adición de momentos y circunstancias, sino que constituye el terreno de la memoria y la justicia. Se trata, dice, de hacer lugar a los que quedaron aplastados por el carro del vencedor en su marcha hacia el progreso, de dar voz a los que fueron acallados, de poner a la luz que “todo monumento de cultura es a la vez un monumento de barbarie”. El ángel de la Historia, ese personaje del cuadro de Klee que Benjamin toma de emblema de sus Tesis, mira con horror las ruinas que se acumulan a sus pies como resultado de esa marcha cruenta, y solo quiere detenerse, recoger esos restos que la historia del triunfador ha descartado y pisoteado, para volver a darles nombre, cuerpo y palabra.
Jonen es, en ese sentido, un personaje de Walter Benjamin7. Si vuelve del pasado, es porque ese pasado reclama redención. El poderoso ha impuesto su vara y ha sentenciado a favor de otro candidato para el casamiento de su hija. El pretendiente pobre pierde la compulsa, a pesar de que el magnate ha prometido, tiempo atrás, la concreción del matrimonio, y de que el joven y la muchacha realmente se aman. No se trata tanto de que Lea y Jonen estén predestinados, según una lectura mística -simbolizada por la tumba de los novios difuntos-, sino de que el compromiso se ha roto en favor del interés material del hombre rico. En ese nivel, pues, la obra -amén de ser una historia de amor frustro- puede leerse como un texto sobre la justicia.
Si, como señala Hillel Zeitlin8, la obra entera se enmarca en la figura del descenso y el ascenso -así lo muestran el primer canto que entonan los batlonim (ociosos) y su repetición en el párrafo que cierra el texto, que se escucha en voz muy baja y cuyo emisor no se especifica- quizás haya que leer allí una afirmación acerca de la redención de los oprimidos. El malaj, el emisario, no sería entonces un mero representante de los mundos celestiales sino un justiciero, un rostro de ese ángel benjaminiano que no se resigna a la opresión y al espanto. Anski parece decir que no debe esperarse la llegada del otro mundo, el ascenso del alma después de la muerte para obtener la reparación a las ofensas recibidas y la compensación por los sufrimientos terrenos, sino que es este mundo, el de los hombres y mujeres concretos -los seres de carne y hueso-, el escenario propicio para la justicia. Porque lo justo, aun si imperfecto o fallido, es cuestión de la historia y de la existencia de los humanos en el tiempo-ahora, para que haya alguna posibilidad de tiempo por-venir.
Texto elaborado a partir una ponencia en: II Jornada Internacional de Artes del Espectáculo y Judeidad:
El dibuk. Entre dos mundos: un siglo de metáforas.
14 de agosto, 2018. C.C.Cooperación
1. Benjamin Walter, “El arte de narrar”, Denkbilder, El cuenco de plata, Bs. As., 2011
2. En el Tanaj (Biblia hebrea) hay un solo episodio que daría cuenta de algún motivo de estas características: cuando el rey Saúl, desesperado por el rechazo divino, invoca el alma del profeta Samuel (I Samuel, 28), para lo cual acude a pedir la ayuda de una de las hechiceras que él mismo ha expulsado del reino. En efecto, todo el texto bíblico insiste en la imperiosa necesidad de desarraigar de las mentes y costumbres del pueblo hebreo las prácticas paganas, lo que conlleva echar en forma perentoria a quienes inducían y realizaban esas prácticas: brujos, adivinos, hechiceros, magos… Sin embargo, es posible rastrear en la entrelínea del texto bíblico restos o resabios de las creencias en una dimensión ultraterrena, como si tal aspecto se resistiera a su borradura por constituir un rasgo intrínseco de lo humano. Este pasaje, conocido como “Saúl y la bruja de Endor”, tal vez haya servido de inspiración a Shakespeare para componer la famosa escena de Macbeth y su consulta a la hechicera que le vaticina su fin.
3. “El Horla” de Guy de Maupassant es un ejemplo clásico, pero no el único. En el campo de la antropología y la historia de las religiones, Charles Malamoud, estudioso de las tradiciones hindúes, se ha explayado sobre el tema. Una de sus obras lleva por título, precisamente, Les gemaux solaires.
4. En realidad, la obra original tiene como título Entre dos mundos. El dibuk . Será luego, en las sucesivas reescrituras, traducciones y versiones que se invertirá el orden.
5. Shlomo Anski (Rusia, 1863-1920) fue además de autor de teatro, etnólogo y explorador. “Durante tres años recorrió, junto a un pequeño equipo -en la Idishe Etnographie Expeditzie que fundara–, los rincones más recónditos de Ucrania para recopilar cuentos, leyendas, exorcismos, narraciones sobre espíritus, fantasmas y seres malignos…” Ver Sh. An-ski, El dibuk. Teatro y Etnografía, con prólogo y comentarios de Susana Skura, Colección Mil años, Sholem, Bs As 2010. El trabajo del autor fue no solo recoger abundantes y diversas fuentes, sino recrearlas y combinarlas en una narración literaria que toma algo de todas ellas pero que no tiene pretensiones de exposición realista. Pero además, la obra, escrita originalmente en idish, fue rechazada enfáticamente por algunos personajes de la cultura de la época y luego traducida al ruso, al polaco, al hebreo (nada menos que por Bialik)… Y en cada una de esas versiones se le introdujeron cambios (a veces leves matices, a veces modificaciones más significativas) al punto de que en ciertos momentos no quedaba claro a quién pertenecía la autoría. Otras versiones afirman que la obra fue escrita primero en ruso y reescrita por el mismo autor, tiempo después en idish… Una trama semejante al Pierre Menard de Borges podría desplegarse en relación a esta obra.
6. Chajes, J. H., “Ansky’s Dybbuk as heretical Midrash”, JSQ 24 (2017), 66-84, University of Haifa, Israel.
7. Luego de finalizar este escrito encontré un sugerente artículo de un colega que desarrolla ideas similares. Ver Dreizik, Pablo: “Dibuk: figuras del cuerpo rememorado”, en www.academia.edu/1950021/Dibuk_figuras_del_cuerpo_rememorado
8. Zeitlin, Hillel, The Dybbuk (Hebrew; Jerusalem: Hasefer, 1926), citado por Chajes, op. cit.