El título del libro podría hacer pensar, al menos en un primer momento, en el nombre de un ciclo para cinéfilos o, más aún, en el de unos de esos programas de televisión que enhebran películas, una tras otra, a lo largo de tardes enteras, para ayudar a que el tiempo pase (porque el tiempo tiende a estancarse, cuando es de ocio, al menos en algunas vidas). Y sin embargo, no: lo que El cine de los sábados designa son las coordenadas de espacio y tiempo que van a asegurar, a los personajes de la novela, un encuentro y una pertenencia, incluso una comunidad. El cine, los sábados: se diría que no hay más espacio ni más tiempo que ésos; que todos los otros lugares, que todos los otros días, van a quedar subsumidos ahí. Lo que existe como vivencia pasada, lo que existe como recuerdo o historia, se activa al estar en el cine de los sábados. José María Gómez no parece precisar más que eso. Los sitios restantes, el resto del tiempo, quedan en su narración, no abolidos, pero sí suspendidos. El cine de los sábados es así un mundo entero en sí mismo. Por eso quienes lo visitan, o mejor: quienes lo habitan, pueden llegar a arrastrar hasta ahí los remanentes de la vida o las vidas que han tenido, en el pasado, o la que tienen, todavía, en el presente, pero cuando no están en ese cine, pero cuando no es sábado.

Sobre el animal de la escritura
25 septiembre, 2018
Gustavo Ferreyra en «El Ansia»
9 octubre, 2018En el séptimo día

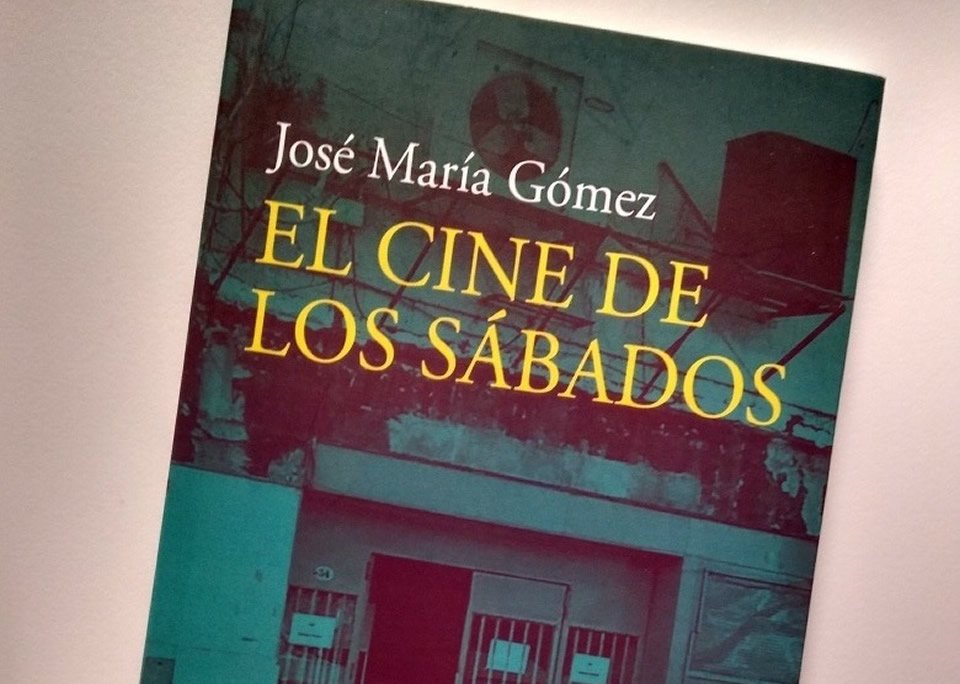
El cine es un lugar donde estar (por eso me pareció mejor decir habitantes que visitantes); crea hábitos: tiene habitués. Y aunque ofrece sectores distintos (la sala de proyección principal, las salas del subsuelo, la entrada, las boleterías, los recovecos) por los que es posible circular, lo que define El cine de los sábados no es la circulación, la andadura, la deriva, sino la constancia y el estar. Espacio y tiempo, lugar y día, cine y sábado, funcionan de hecho como un darse cita: ni la aventura del largarse a buscar, ni la zozobra de la cita a ciegas. Lo contrario: cita a sabiendas, cita de habitués (el guerrillero, el paraguayo famoso por la verga, la mariquita peruana, el misterioso hombre de los servicios, el profesor de literatura, el drogadicto, el viejo: estos son los personajes, y además de los personajes los capítulos, que propone José María Gómez: “Esa noche al subir estaban todos (…). Por ellos es que voy”[i] (10)).
Tal es entonces la idiosincrasia de la comunidad gay que convoca o constituye El cine de los sábados (comunidad que se funda en un pacto de inmunidad[ii]: “¿Estás sanito vos, no tendrás nada, no?, me dice de repente” (9): es la primera frase del libro). Comunidad de sexo pero también de amistad (“Entonces se acuerda de los muchachos del cine. Sus únicos amigos, en realidad” (84)), espacio de contención y ternuras, no excluye más que a los que ejercen violencia (“tampoco aceptamos la presencia de los violentos, de los chorros y de los que practican la discriminación a mansalva por una cuestión de origen” (79)); más que eso: se define en lo inclusivo: “tenemos tendencia a la inclusión” (79) (aun la del lector: “Todos los demás son bienvenidos. Así que te esperamos” (80)).
Reunión, contención, inclusión, un mismo tiempo y un mismo espacio: El cine de los sábados se diferencia así de otros imaginarios de lo gay, con otros parámetros cronológicos y territoriales; El cine de los sábados se diferencia así de las rondas nocturnas, de las lúmpenes peregrinaciones, de las peregrinaciones a lo lumpen, de las derivas en lo abierto, del erotismo en travesía urbana o suburbana, de la andadura, del devenir, de la itinerancia en lo diverso, de nomadismos alternativos. Gómez propone otra cosa: un elenco relativamente estable (y anunciado, por lo demás, en el índice del libro), un lugar fijo (el cine en el Once), un horario fijo (las noches de sábado): la integración de un orden estable (de sociabilidad), antes que la desintegración de un orden estable (de lo social). Se diferencia así, entonces, de las aventuras nocturnas de Carlos Correas[iii] o las derivas en devenir de Néstor Perlongher[iv]; se diferencia aun de esas excursiones al borde (al Bajo de Buenos Aires, a Retiro) de Witold Gombrowicz, ese europeo del borde (europeo, sí, pero polaco) que eligió vivir al borde (borde del mundo: en la Argentina) y de ese borde eligió a su vez el borde (los jóvenes escritores de Tandil y no los grandes escritores, o escritores grandes, del grupo Sur)[v].
En todas estas variantes del imaginario gay se activa a su vez un imaginario de corrosión o resistencia, una potencia disolvente incluso de tenor anarquista, una línea de fuga de las normas del Estado, una impronta revulsiva de oposición al Estado. Puede invocarse incluso un ensayo como Fiestas, baños y exilios, de Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli[vi], que les asigna a los circuitos de la sexualidad gay de los años ’70 (de las fiestas del exceso en alguna isla del Delta a los cruces efímeros y furtivos en los baños de estación) un carácter intrínsecamente opositor, de eficaz confrontación, contra la dictadura militar imperante: otra versión de la subversión y la clandestinidad.
De ahí la enorme significación que asume el quiebre de Molina en El beso de la mujer araña de Manuel Puig[vii]. Porque en ese lugar de encierro (puro adentro y cancelación del afuera), en esa completa quietud (la de la inmovilidad forzada), en esa paradójica intimidad estatal (la de la celda, que es a la vez espacio íntimo y espacio de Estado), se va tramando una paulatina complicidad de mutuas transferencias entre la militancia política más convencional y la impronta política de la lucha homosexual, se va produciendo un formidable traspaso mutuo de conciencias y sensibilidades; y todo eso se quiebra, al menos en parte, con la brutal revelación, que lo es para el lector y no para Arregui, de que Molina, por razones estrictamente sentimentales, en una traición que ya no es, aunque puede que sea, de Rita Hayworth, juega para el Estado. Puig introduce así una variante excepcional en el relato político, que es que el Estado es el infiltrado (no Molina un infiltrado del Estado, sino el Estado un infiltrado en la intimidad de Molina y Arregui). La condición homosexual, aun con toda su carga política, queda ahora en comunicación con el Estado, y no ya en una inexorable confrontación con él.
Esta instancia es decisiva en la literatura de José María Gómez. En su novela Los marianitos [viii] (que fue finalista, y no ganadora, del Premio Letrasur de 2011, en parte a causa de mi flojedad de carácter), se entabla entre homosexualidad y fuerzas policiales, no la estipulada antinomia en clave de libertad versus represión, sino una relación de traspasos, de impregnaciones, de permeabilidad (no esquivemos la palabra: de penetración). Los vectores de deseo y el aparato de captura, para formularlo con los tópicos deleuzianos, no se refractan, no difieren, no entran en disyunción; los vectores de deseo, en Los marianitos, infiltran el aparato de captura, y lo recorren.
El cine de los sábados, lugar de encuentro, es también un lugar de cruce. Pero ese cruce no es un cruce cualquiera, mera intersección de lo dispar: ahí van (ahí están), el hombre de los servicios, el soldado del Ejército Argentino, el militante revolucionario (el Estado y el contra Estado, en un ámbito no estatal; lo oficial y lo clandestino, en un ámbito clandestino). Liberación sexual, liberación social y aparato represivo se ven así trabados en compleja intersección. ¿Qué pasa con los afectos de la militancia, qué pasa con el sentido del deber de la milicia, cuando el militante y el soldado cojen? ¿Qué pasa con el represor cuando, además de reprimir políticamente, se reprime sexualmente? Los mecanismos corrosivos de la literatura de Gómez funcionan entonces, no bajo una lógica de contraposición, sino con una de fricción y de entrevero.
¿Qué supone, por lo pronto, que la propia militancia, que el paso a la lucha armada, se exprese como un “hacerse hombre”: “me entregó un arma, abandoné mis juegos, me hice hombre de golpe” (21)? ¿Y qué supone que, en ese mundo, el de la militancia, se condene ese deseo, el de los hombres por otros hombres: “Pero los muchachos con bigotes que eran sus compañeros de facultad por ese entonces, odiaban a los hombres a quienes les gustaban los hombres con bigotes, ya que les parecía que eran contrarrevolucionarios” (48)? ¿Y qué supone, por fin, ese hacerse hombres, el dejarse los bigotes para parecer más grandes o el de tomar las armas para agravar la lucha, respecto del “hombre de los servicios”, que es, por definición, es decir ya en su denominación, un hombre desde un principio?
Los afectos del hombre de los servicios no son puestos en juego por Gómez para atenuar o para aligerar, para humanizar o para ser comprensivos: nada de eso. O incluso lo contrario: lo hace para desestabilizar y retorcer lo que ya es, de por sí, del orden de lo inestable, del orden de lo retorcido, lo hace para dar con lo siguiente: lo tortuoso del torturador. Dice así: “Cuando entré a trabajar para los servicios ya había pasado todo. Y quise saber sobre el muchacho, sobre mi muchacho, lo que le habían hecho a mi muchacho” (37). Le es preciso contener su afecto (es decir, reprimirlo) para saber qué es lo que pasó. Sexo y política se unen en la violencia: la desnudez del torturado (“es solo carne ahora” (39)), la excitación del torturador (que “se masturba” (39)), la violación. Y el hombre de los servicios que, al narrar la historia en el cine de los sábados, sufre (“lagrimea un poco” (42)), pero también se excita (“se calienta” (40)), une perturbadamente (pero además: perturbadoramente) amor y deseo, deseo y sexo.
Porque el mundo de El cine de los sábados es un mundo sentimental: no basta con la lujuria, la lubricidad, el desenfreno. Y este aspecto define no solamente la historia del hombre de los servicios, que se narra, como pasado, en el cine; sino también la historia entre el soldado y el militante, que transcurre en el propio cine, como presente. La antinomia más drástica, la de los que se enfrentan en guerra, encuentra, pese a todo, su opción de pasaje y empatía: “Soy un soldado, y agrega: estoy en el Ejército” (9) / “Quedate tranquilo, no te preocupes por eso, y luego de una pausa: yo también estuve en un ejército” (9). La disparidad irrevocable (la que va del artículo definido al artículo indefinido, la que va de la mayúscula a la minúscula: el Ejército / un ejército), la distancia insalvable (la de las respectivas edades: uno es joven, el otro no; uno tiene un pasado, el otro no), la distancia política (que, implícita, puede darse por descontada), no alcanzan a impedir, y en verdad ni siquiera a obstruir, el encuentro franco de los dos hombres: ni la atracción sexual (“Me calienta. El pasado me calienta. La carne del soldadito me calienta” (20)), ni la posesión (“Ya era mío aunque él aún no lo supiera” (11)), ni la identificación por proyección (“Hace muchos años, como treinta, yo tenía la misma sonrisa. Y un cuerpo parecido también (…). Me había cortado el pelo al ras y entre mis piernas, como una promesa incumplida, brotaba la misma preciosidad que veía ahora” (10)), ni la camaradería resultante de la superposición intencional de sexo y acción política (“Nos reímos como camaradas, igual que dos soldados de un mismo batallón; sin ir más lejos moriremos juntos, acabaremos juntos quiero decir” (22)).
El cine de los sábados funda así otra comunión y otra camaradería. ¿Para la reconciliación de los enemigos? ¿Para la superación definitiva del pasado? En absoluto; más bien para desestabilizar cualquier disposición que acomode la relación entre sexo y política y más bien para hacer que pasado y presente se interfieran en un puro conflicto. Porque también en el pasado y en la militancia hubo un amor de varones (“Pero al que más extraño es a Horacio” (11), “Claro que lo extraño” (14), “a mí me encantaba estar con él, más que nada” (14)), liquidado por la represión; y aquel amor imposible del pasado, con el compañero de lucha, no hace más que resonar ahora, para su perturbación, en el sexo en el presente con el soldado del Ejército.
Creando este espacio aparte, con su propio tiempo aparte, José María Gómez funda un ámbito preservado para el cultivo de la belleza. Dicho por la negativa: “concurren al establecimiento huyendo de la fealdad” (69). Y dicho como afán: “con la esperanza (pocas veces lograda, a decir verdad) de establecer un contacto, aun fugaz, con la belleza de las cosas” (69). Belleza de las cosas es belleza de los cuerpos y es belleza de las palabras: “Un mar de manos a su paso que él retiraba suave: su cuerpo un lirio austero mecido por un aire caliente” (11). Las amistades, el amor, las calenturas, incluso la sordidez, tienen su punto de atracción en la belleza. El ex militante contempla al soldado: “Pero es tan bello, pienso, ¡eres tan bello!, grito, pero mi voz no sale” (20).
La belleza se piensa, pero no se dice, o se dice, pero sin voz: se enuncia entre “peros”, transcurre entre adversativos. Y da una clave, en cualquier caso, para pensar ese ominoso pasado que acecha sobre el presente. Porque el Hombre de los Servicios va a definir ese “tiempo oscuro”, el de la represión en el ’76, como “una cruzada sin piedad contra la belleza” (34). Y hace de la belleza misma, no sólo el motivo, sino también el objeto, de esa represión desatada: “Sí, los otros eran todos pibes, como flores tempranas. Hermosos, fuertes, delicados. Las mejores especies de un jardín violento. Pero no los perseguían por violentos, sino por hermosos, dice. Entonces, cuando los tenían en sus manos, ¡ah!” (35); y más adelante: “Bello, inigualablemente bello, cuya hermosura despertó la envidia. El odio. Una pasión malsana. Intolerable” (42). El cuerpo desnudo, o en rigor de verdad desnudado, maniatado sobre la mesa de torturas, disponible en un sentido absoluto, se expone a una violencia cargada de sexualidad: desde “El Matadero” de Echeverría, como ya se ha dicho, existe esa inflexión en el gran relato de la literatura argentina. Gómez lo retoma en clave de belleza, de la atracción que un hombre puede suscitar en otro, en otros. Narró así la militancia, narra así la represión, y narra así su inquietante intersección de presente en el cine de los sábados. Ahí van los que huyen de la fealdad. Ahí van los que están en busca de la belleza de las cosas. Cada cual lleva consigo su historia personal, y también su pasado político. El cine los reúne, los sábados los reúnen, les ofrecen un nosotros posible, los albergan y hasta los cobijan.
No se trata, no, de una “estetización de la política”; se trata de su esteticidad. La tan citada disyuntiva planteada por Walter Benjamin se desajusta en la literatura de José María Gómez: no hay politización de lo estético (ni tampoco una prosecución de la consigna de que “lo personal es político”, pues en esta escala de la acción política, la de la toma del poder para la transformación radical del orden social, ciertamente no lo es) ni hay estetización de lo político (su conversión en imagen o en espectáculo, su cuestionable absorción en el régimen de lo bello). La esteticidad, ya que no la estetización, de la política en El cine de los sábados es lo que le permite a José María Gómez desplegar una narración inusual del pasado político argentino (como le permitirá, en “Nahuel”, un cuento de Los violaditos[ix], hacerlo con la guerra de las Malvinas): cuerpos, belleza, violencia, deseo de varones por varones en lugares de varones solos (un campamento en la militancia, un ejército nacional, un cine gay), potencian en la literatura ese desafío singular: el de dotar a la política de una configuración inusual, inexistente y hasta imposible.
[i] José María Gómez, El cine de los sábados, Eldeseo Editorial, Buenos Aires, 2017.
[ii] Roberto Espósito: “el anticuerpo forma un todo con el cuerpo que debe proteger” (Immunitas. Protección y negación de la vida, Amorrortu, Buenos Aires, 2005; pág.74.
[iii] Carlos Correas, Los reportajes de Félix Chaneton, Interzona, Buenos Aires, 2014: “En ese Carnaval (año 1956) la policía se hallaba ocupada en problemas políticos, de donde resultaba una cierta distracción en la vigilancia de la llamada moral pública” (28); “Salimos del bar. A partir de la calle Asencio, la avenida Sáenz, en la que se vuelcan la avenida Almafuerte y la avenida La Plata, se ensancha y el cielo se derrama sobre ella. En el fondo de la avenida está la construcción feudal de Puente Alsina. Y en las veredas, en el andén del ferrocarril de trocha angosta, en la calle, en la plaza y en los mingitorios, están, tienen que estar los muchachos, que en verano y a esa hora de la tarde comienzan a volverse pululantes” (94/95). Contraposición a la policía y andadura urbana o suburbana, que puede incluir un cine, pero no va a circunscribirse a él.
[iv] Jorge Panesi sobre Néstor Perlongher: “Perlongher lo cuenta en O negócio do miché con las redes nómades, los rizomas, el deseo errante de los ghettos homosexuales paulistas, enfrentando las convenciones narrativas de las corrientes antropológicas que hacen de la identificación, la identidad y las arborescencias clasificatorias una cuestión de ordenamiento social”; y Adrián Cangi: “Las superficies de tránsito, los “entre”, las movilidades intensivas o derivas deseantes, juegan con la flagelación de todo posicionamiento, de todo mito, de todo movimiento gregario, de todo fundamento”; y Christian Ferrer: “Perderse en la ciudad, usar el cuerpo de modo no-oficial, alucinarse, intensidad del callejear” (Adrián Cangi y Paula Siganevich, Lúmpenes peregrinaciones. Ensayos sobre Néstor Perlongher, Beatriz Viterbo, Rosario, 1996; págs.47, 89, 192).
[v] En una carta enviada desde Berlín a Juan Carlos Gómez, escribe Gombrowicz: “Sus vociferaciones de inmundicia me suenan archiburgueses. Vds. en general son unos pitucos y también, creo yo, unos reprimidos e hipócritas y les aconsejaría a todos que, en vez de dedicarse a interminables discusiones acerca de mi homo (el tema les interesa, según parece) se acostasen entre sí un día de estos para ver cómo es esto. Qué triste país, tan puto y tan torcido, donde nadie se atreve a darse el gusto” (Witold Gombrowicz, Cartas a un amigo argentino, Emecé, Buenos Aires, 1999, págs.41/2).
[vi] Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli, Fiestas, baños y exilios. Sudamericana, Buenos Aires, 2001.
[vii] Manuel Puig. El beso de la mujer araña, Seix Barral, Buenos Aires, 1988. La ambivalencia de Molina, desde la atracción que siente por Arregui, lo vuelve desconfiable también para el director de la cárcel, con su apuesta de que Molina le sirva de informante: “hay algo que me dice… que Molina no está actuando limpio conmigo… que me oculta algo. ¿Usted cree que Molina se haya puesto del lado de ellos?” (pág.249).
[viii] José María Gómez, Los putos, mr, Buenos Aires, 2008; y Los marianitos. Una novela policial, Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2014,
[ix] José María Gómez, Los violaditos, Eldeseo Editorial, Buenos Aires, 2018.
El cine de los sábados
José María Gómez
Editorial Eldeseo





